Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School, presenta en La era del capitalismo de la vigilancia (2019) un exhaustivo estudio sobre una nueva lógica económica surgida en el siglo XXI. El libro expone cómo las grandes corporaciones tecnológicas han inaugurado un “capitalismo de la vigilancia”, basado en la mercantilización de datos personales y la transformación de nuestra experiencia en materia prima comercial. Zuboff alerta que este fenómeno –inédito en la historia del capitalismo– supone una amenaza para la sociedad democrática, pues explota de forma encubierta la conducta humana y pone en jaque la noción misma de libre albedrío. En la introducción, la autora contextualiza la importancia de su investigación: vivimos en una era digital dominada por empresas como Google, Facebook o Amazon, cuya capacidad de recopilar y analizar datos a gran escala les otorga un poder sin precedentes sobre la sociedad. Zuboff señala que, tras años de investigación, ha identificado un nuevo orden económico basado en la vigilancia encubierta de la vida cotidiana, orientado a predecir y moldear el comportamiento humano para obtener beneficios comerciales. Este “capitalismo de la vigilancia” opera de manera furtiva –como un caballo de Troya digital– bajo la promesa de servicios gratuitos y comodidades, mientras socava derechos fundamentales como la privacidad y la autonomía personal. La introducción del libro presenta así el concepto central y la tesis de Zuboff: nos encontramos ante una mutación del capitalismo que busca dominar la próxima modernidad mediante la vigilancia omnipresente, y comprender sus mecanismos es vital para defender un futuro verdaderamente humano.
Los fundamentos fundacionales
En la primera parte, titulada “Los fundamentos fundacionales del capitalismo de la vigilancia”, Zuboff explora los orígenes y la evolución inicial de este modelo. La autora explica que el poder de la vigilancia no nace en el vacío; por el contrario, tiene antecedentes históricos y se ha nutrido de acontecimientos recientes que permitieron su gestación. A comienzos de los 2000, Google descubrió el enorme valor comercial de los datos excedentes generados por los usuarios –un hallazgo que Zuboff denomina “excedente conductual”. Este excedente son los datos sobre el comportamiento de los usuarios que van más allá de lo necesario para prestar un servicio (por ejemplo, los términos de búsqueda o clics adicionales), y que pueden recopilarse y analizarse para predecir comportamientos futuros. Google aprovechó ese excedente para refinar su publicidad dirigida, inaugurando una nueva senda de acumulación de capital basada en la vigilancia de las actividades en línea. Otros hitos fundacionales acompañaron este origen: la introducción del botón “Me Gusta” de Facebook (que permitió rastrear las preferencias de los usuarios dentro y fuera de la plataforma), la proliferación de las cookies en la web, la expansión de dispositivos wearables que monitorean datos personales, o proyectos ambiciosos como Google Maps y Street View que cartografiaron el mundo físico digitalmente Todos estos ejemplos ilustran cómo las grandes tecnológicas –a las que Zuboff denomina “bestias de la audacia”– iniciaron una auténtica “guerra por la extracción” de datos personales para alimentar sus nuevos modelos de negocio.
Zuboff describe este proceso inaugural mediante el concepto de “ciclo de desposesión”, un ciclo de cuatro fases que explica cómo la población fue gradualmente despojada de su privacidad y control sobre sus datos. Las fases son: incursión, cuando las empresas irrumpen en ámbitos antes privados o no comercializados (por ejemplo, Google almacenando búsquedas sin consentimiento expreso); habituación, a medida que los usuarios se acostumbran o resignan a estas intrusiones al considerarlas el “precio a pagar” por servicios útiles; adaptación, en la que las empresas ajustan y amplían sus métodos de recolección de datos, aprovechando vacíos legales y la apatía o desconocimiento del público; y finalmente rendición, cuando los individuos y la sociedad en su conjunto bajan la guardia y aceptan la vigilancia masiva como algo normal e inevitable. Este ciclo de desposesión revela el imperativo extractivo del capitalismo de la vigilancia: una vez descubierto el valor del excedente conductual, las empresas sienten la necesidad constante de extraer más datos de más áreas de la vida, consolidando así su ventaja competitiva. Zuboff subraya que nada de esto hubiera sido posible sin un contexto político-económico favorable: la ideología neoliberal y el vacío regulatorio de las décadas recientes permitieron que estas prácticas prosperaran sin supervisión gubernamental. De hecho, en esta primera parte la autora señala cómo los pioneros de la vigilancia (Google y luego Facebook) se beneficiaron de un entorno de desregulación y forjaron alianzas con el Estado –lobbies en Washington, colaboraciones con agencias gubernamentales– que los blindaron frente a posibles restricciones legales. En síntesis, la primera parte establece los cimientos conceptuales: el capitalismo de la vigilancia surge de la convergencia de oportunidades tecnológicas (Big Data, internet ubicuo), económicas (nuevos modelos de negocio tras la burbuja puntocom) y políticas (desregulación, discurso del progreso tecnológico inevitable). Conceptos clave como excedente conductual, imperativo predictivo (la necesidad de convertir datos en predicciones comerciales) e inevitabilismo (la narrativa de que “esto” es el rumbo inexorable de la tecnología) son introducidos para entender la lógica interna de este nuevo capitalismo. Zuboff sienta así las bases de su argumento: la era de la vigilancia se construyó paso a paso, aprovechando nuestra complacencia, y ha instaurado una arquitectura inicial destinada a perpetuarse en el tiempo.
El avance del capitalismo de la vigilancia
En la segunda parte, “El avance del capitalismo de la vigilancia”, Zuboff analiza la expansión y consolidación de este modelo una vez puestos los cimientos. Aquí se explora cómo el capitalismo de la vigilancia pasó de ser una novedad a infiltrarse en todos los rincones de la economía digital y de la vida cotidiana. La autora describe el funcionamiento interno actual de este sistema, destacando que su eficacia radica en la aplicación de técnicas de modificación conductual a gran escala, posibilitadas por la ubicuidad de la tecnología. En otras palabras, tras recolectar enormes cantidades de datos, las empresas no solo predicen nuestro comportamiento sino que tratan activamente de influirlo para garantizar resultados (por ejemplo, que realmente compremos lo que se nos sugiere). Para lograr esa “computación ubicua del mundo real”, el sistema necesita estar presente en todas partes y en todo momento. Zuboff explica cómo la proliferación de dispositivos y entornos “inteligentes” –el llamado *Internet de las Cosas_– ha extendido los tentáculos de la vigilancia a la vida offline.
Se presentan numerosos ejemplos concretos de esta expansión. Un caso emblemático es Pokémon GO: la autora revela cómo este juego de realidad aumentada no solo entretiene, sino que también modificó el comportamiento de millones de personas en el espacio físico, guiándolas a visitar determinados lugares –patrocinados por empresas– a cambio de recompensas lúdicas. De este modo, Pokémon GO ejemplifica un nuevo “negocio de la realidad”, en el que se fusionan lo digital y lo real para dirigir la conducta (en este caso, orientando el flujo de personas hacia establecimientos comerciales asociados). Zuboff también examina la proliferación de asistentes digitales personales (como Alexa, Siri o Google Assistant) que escuchan nuestras conversaciones domésticas, televisores inteligentes que registran nuestras preferencias de contenido, aspiradoras robóticas que mapean la geografía de nuestros hogares e incluso juguetes conectados que monitorean a los niños. En todos estos casos, la pauta es la misma: la funcionalidad útil es el anzuelo, pero el objetivo oculto es la recopilación masiva de datos. Como señala Zuboff, hoy muchos productos y servicios están “más preparados para recopilar [nuestros] datos que para satisfacer [nuestras] necesidades”. Es decir, la prioridad del diseño tecnológico se ha desplazado de servir al usuario a explotar al usuario (o más bien su información) en beneficio del proveedor.
A medida que el modelo se consolida, su impacto en la sociedad y la economía global se vuelve evidente. Zuboff describe cómo el capitalismo de la vigilancia impone una división del conocimiento: las empresas acumulan un saber detallado y secreto sobre la población, mientras que los ciudadanos desconocen casi por completo cómo, cuándo y para qué se les vigila. Esta asimetría de información crea un nuevo poder de mercado: quienes controlan los datos (“los vigilantes”) pueden prever y orientar las acciones de los individuos, lo que les otorga enormes ventajas comerciales y estratégicas. Así, surgen “mercados de futuros conductuales”, en los que se compran y venden predicciones sobre nuestro comportamiento, por ejemplo, anunciantes que pagan por saber qué anuncio nos hará clicear o gobiernos que contratan servicios para influir en opiniones públicas. La economía global queda cada vez más moldeada por estas dinámicas: los datos personales se convierten en el recurso más codiciado, y las compañías que mejor los explotan (los gigantes de Silicon Valley y sus equivalentes) alcanzan niveles inéditos de riqueza y poder.
En el plano social, Zuboff advierte que la expansión del capitalismo de la vigilancia erosiona valores democráticos y derechos humanos básicos. La privacidad, entendida como el control sobre nuestra propia información y nuestra vida, se ve gravemente comprometida: somos vigilados en nuestras decisiones de consumo, en nuestras interacciones y hasta en nuestros movimientos físicos, muchas veces sin darnos cuenta. Más preocupante aún, esta vigilancia continua se traduce en influencia sutil pero constante sobre el comportamiento. La autora vincula esta realidad con técnicas conductistas: algoritmos que nos muestran contenidos personalizados, recomendaciones calculadas para captar nuestra atención o inducirnos a ciertas elecciones, feeds de redes sociales ajustados para maximizar nuestro engagement. Todo ello constituye una suerte de ingeniería conductual a escala masiva, antes impensable. Zuboff recuerda que antaño cualquier intento de modificar el comportamiento de las masas se habría considerado una agresión intolerable a la autonomía personal y a la sociedad democrática; hoy, sin embargo, ocurre a diario ante nuestra pasividad –incluso con cierta complacencia– porque viene disfrazado de entretenimiento, eficiencia o conectividad.
La segunda parte del libro también examina cómo este modelo ha logrado afianzarse globalmente. Zuboff sugiere que tras la sorpresa inicial, la sociedad entró en una fase de normalización de la vigilancia: los usuarios aceptan términos de servicio intrusivos, instalan aplicaciones que recopilan sus datos de geolocalización, permiten que sus dispositivos escuchen o vean en todo momento, a cambio de pequeñas comodidades. Entre tanto, las corporaciones de vigilancia fortalecen su posición a través de la persuasión social y el discurso del inevitabilismo tecnológico (“la privacidad ha muerto, así son las cosas en la era digital”). También han estrechado lazos con Estados y gobiernos: la autora señala acuerdos opacos entre empresas y agencias de seguridad nacional, que han llevado a un ecosistema político-tecnológico donde el interés por recopilar datos de la ciudadanía es compartido por corporaciones y gobiernos. Esto dificulta la regulación, pues la vigilancia se presenta incluso como útil para la seguridad o el progreso.
En síntesis, la segunda parte pinta un panorama inquietante del presente: el capitalismo de la vigilancia ha pasado de ser un experimento empresarial a una realidad omnipresente que transforma la economía (creando nuevos mercados basados en datos), altera la forma en que nos comportamos y amenaza con reorganizar la sociedad en torno a quién controla la información. Cada nuevo dispositivo “inteligente” o servicio digital es, en el fondo, una pieza más de una red global de vigilancia comercial. De este modo, Zuboff deja claro el alcance mundial y multidimensional del fenómeno: no se limita a unas cuantas empresas en Internet, sino que se ha convertido en el modelo dominante de la economía digital contemporánea, con implicaciones profundas para la vida social, la agencia individual y las instituciones democráticas.
Poder instrumentario para una tercera modernidad
En la tercera parte, “Poder instrumentario para una tercera modernidad”, Shoshana Zuboff profundiza en la forma de poder que sustenta al capitalismo de la vigilancia y especula sobre el futuro hacia el que nos encamina. La autora introduce aquí el concepto de “instrumentarismo” o poder instrumentario, para referirse al modo específico de control que ejercen las entidades de vigilancia sobre la sociedad. Plantea que estamos entrando en una “tercera modernidad”, una nueva era histórica caracterizada por este poder instrumentario, así como el siglo XX estuvo marcado por el poder totalitario. De hecho, Zuboff distingue dos especies de poder en la modernidad: el totalitarismo clásico y el instrumentarismo emergente. Aunque comparten el afán de dominación total, son cualitativamente diferentes. El totalitarismo (ejemplificado por los regímenes fascistas o stalinistas) buscaba someter a la sociedad mediante la ideología, la propaganda y la violencia física, invadiendo la vida pública y privada con terror y coerción. En contraste, el instrumentarismo evita la violencia explícita y opera de forma más silenciosa: se apoya en la recopilación masiva de datos y en la modificación conductual algorítmica para lograr control sin necesidad de apelar al miedo. Zuboff subraya que mientras el totalitarismo castigaba cuerpos y prohibía pensar libremente, el poder instrumentario actúa sobre la conducta y la mente, moldeando las elecciones de las personas mediante incentivos digitales, predicciones y entornos altamente controlados.
Para clarificar esta distinción, la autora enlaza con referentes intelectuales. Retoma las reflexiones de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo y las contrasta con la situación actual. Asimismo, evoca al psicólogo conductista B.F. Skinner –y su novela utópica Walden Dos– donde se imagina una sociedad regida por el condicionamiento del comportamiento. Estas referencias sirven para enmarcar el poder instrumentario como una forma de dominación que prescinde de la represión violenta y, en cambio, condiciona a los individuos hasta extinguir su individualidad. Zuboff advierte que en esta “sociedad como instrumento” las personas dejan de ser fines en sí mismos para convertirse en medios al servicio de un sistema omnipresente de observación y control. La metáfora que emplea es potente: el individuo se diluye en una “vida en colmena”, donde perdemos la capacidad de decisión autónoma y nos convertimos en un colectivo movido por hilos invisibles.
Un concepto clave introducido en esta tercera parte es el del “Gran Otro”. Inspirándose en el “Gran Hermano” de Orwell (1984), Zuboff acuña este término para personificar la infraestructura omnisciente del capitalismo de la vigilancia. El Gran Otro no es un líder dictatorial visible, sino el conjunto de aparatos, algoritmos y sistemas inteligentes interconectados que actúan como los “ojos y oídos” del poder instrumentario. Son las cámaras, sensores, micrófonos, plataformas y programas de IA que, en su totalidad, forman un ente abstracto pero tangible que “todo lo ve” y todo lo calcula. Este Gran Otro es el encargado de llevar a cabo los procesos instrumentarios: registrar cada fragmento de nuestra conducta, analizarlo y actuar sobre él. Su misión, impulsada por los intereses comerciales que lo configuran, es reducir al mínimo la incertidumbre del comportamiento humano. En palabras de la propia autora, se busca “transformar todo el comportamiento humano en un sistema matemático altamente predictivo”. Lograr tal nivel de predicción equivale, en la práctica, a poder controlar la conducta –pues si se pueden anticipar nuestras acciones con absoluta certeza, también es señal de que el entorno está tan manipulado que apenas nos deja margen para improvisar o resistirnos. El Gran Otro representa, por tanto, una forma de vigilancia total instaurada no mediante el miedo abierto, sino mediante la omnisciencia digital: una colonización de la intimidad y de la mente humana, realizada con herramientas aparentemente neutras (tecnología avanzada) pero con el objetivo de obtener conformidad y ganancias.
Zuboff reflexiona sobre las consecuencias de permitir que el poder instrumentario domine la tercera modernidad. Las implicaciones para la democracia son alarmantes. En un mundo donde las decisiones de los individuos pueden ser condicionadas sutilmente por actores económicos, la idea de una ciudadanía informada y libre –pilar de la democracia liberal– se erosiona. Por ejemplo, la autora menciona cómo compañías como Cambridge Analytica lograron perfilar a votantes y dirigirles propaganda personalizada para influir en elecciones y referéndums recientes. Estas tácticas muestran que las técnicas de vigilancia y manipulación no solo sirven para vender productos, sino también para moldear la voluntad política de la sociedad. Si la opinión pública puede ser fabricada o dirigida algorítmicamente, los procesos democráticos corren el riesgo de volverse una farsa, donde el consentimiento de los gobernados es manufacturado en lugar de genuinamente expresado. Además, el poder instrumentario no rinde cuentas: a diferencia del poder político tradicional (sometido –al menos en teoría– a contrapesos institucionales y elecciones), el poder de las corporaciones de vigilancia actúa fuera del control democrático, en la sombra. Esto socava la soberanía de los individuos y de los estados, que ven sus decisiones condicionadas por entidades privadas globales que nadie eligió. La autora describe esta situación como la de un mundo en el que la soberanía e independencia del individuo se ven sometidas a la mirada constante del Gran Otro, un “sumo sacerdote” secular asistido por sus acólitos –los científicos de datos– para supervisar y controlar a la población. En tal contexto, derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de pensamiento o la autodeterminación pueden desvanecerse sin necesidad de un estado policial tradicional; basta con un entramado eficaz de Big Data y algoritmos persuasivos para coartar silenciosamente esas libertades.
Las implicaciones para la vida humana en la era digital van más allá de lo político. Zuboff pinta un futuro cercano en el que, de no mediar resistencia, la experiencia humana quedaría atrapada en una especie de “jaula de cristal” digital: totalmente visible ante los ojos del Gran Otro y modulado por él. La dignidad humana se vería gravemente comprometida, pues este sistema reduce a las personas a simples fuentes de datos y objetivos de influencia, negándoles el respeto a su condición de sujetos autónomos. También hay consecuencias psicológicas y culturales: la noción de intimidad podría transformarse (o desaparecer) al no haber prácticamente ningún ámbito de la vida exento de algún tipo de vigilancia o registro; la conducta espontánea y la creatividad podrían decaer si todo tiende a volverse predecible y orientado por máquinas; incluso la identidad personal se diluye cuando “uno mismo” se vuelve un perfil modelado por datos y comparado constantemente con patrones. Zuboff advierte que, sin intervención, podríamos intercambiar una tercera modernidad democrática por una gobernada por la lógica instrumentaria, en la que el progreso tecnológico va acompañado de una regresión en libertades. En esta parte final del libro, la autora lanza básicamente un alegato contra la aceptación acrítica de la supuesta inevitabilidad de este modelo. Detrás de la euforia por las innovaciones digitales, nos invita a reconocer la realidad: convivimos con un “gigante” que se alimenta de nuestros datos, tan cercano a nosotros que resulta invisible en su omnipresencia. Ese gigante –el capitalismo de la vigilancia– ha ido corrompiendo las promesas iniciales de Internet (conectar personas, democratizar el conocimiento) para convertir la red en un medio de control y lucro a expensas de la persona. Tomar conciencia de esta metamorfosis es el primer paso para recuperar el control sobre nuestro destino tecnológico.
Conclusión
En la conclusión de La era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff resume sus advertencias principales y propone líneas de acción para enfrentar este fenómeno. La autora enfatiza que nos hallamos en una encrucijada histórica: si no reaccionamos, el capitalismo de la vigilancia continuará ganando terreno, consolidando un poder omnisciente que compromete la libertad individual y colectiva. Zuboff advierte que aceptar pasivamente este sistema equivale a renunciar a principios democráticos básicos y a tolerar una forma inédita de despotismo privado. Sus advertencias son claras: no podemos seguir permitiendo una vigilancia impune, ni que nuestro comportamiento sea monetizado sin restricciones éticas, ni que decisiones que nos afectan se tomen a puertas cerradas por algoritmos y ejecutivos tecnológicos. La sociedad, insiste, debe despertar del “hechizo” de la comodidad digital y reconocer el coste real de los servicios “gratuitos”.
Frente a esta realidad alarmante, Zuboff propone la rebelión informada y la acción colectiva. Retoma tres preguntas fundamentales a lo largo del libro –“¿Quién sabe? ¿Quién decide? ¿Quién decide quién decide?”– para evidenciar la falta de control ciudadano sobre el rumbo de la era digital. Su propuesta central es que seamos nosotros, como sociedad, quienes decidamos sobre nuestro futuro digital, reclamando ese poder de decisión que hoy detentan unilateralmente las corporaciones. Para lograrlo, Zuboff aboga por un movimiento social amplio que diga “¡basta!” a los excesos de la vigilancia. Invoca el recuerdo de transformaciones históricas: así como cayó el Muro de Berlín cuando la gente exigió “no más”, ahora la consigna debe ser “no más” abuso digital. En concreto, su llamado es: “No más vigilancia impune, no más negocio con nuestra conducta en la red, no más control de nuestras decisiones”. Solo mediante ese rechazo contundente –sostiene– podremos recuperar nuestra intimidad, nuestra autonomía y, en última instancia, nuestra humanidad en un mundo digital.
Zuboff sugiere varias propuestas y vías de respuesta. En el ámbito político y legal, insta a actualizar las normativas para frenar la extracción de datos no consentida y establecer derechos de privacidad efectivos en la era digital (equivalentes a cómo en su día se legisló para proteger a los trabajadores en el capitalismo industrial o para preservar el medio ambiente frente a la depredación económica). Propone reinventar la regulación de internet y de las grandes tecnológicas, imponiendo límites claros a la recopilación y uso de datos personales, y exigiendo transparencia sobre los algoritmos que influyen en nuestras vidas. También enfatiza la importancia de desmantelar el mito del inevitabilismo: la sociedad debe entender que el rumbo tecnológico puede y debe ser objeto de elección democrática, no un destino prefijado por un puñado de corporaciones. Junto a ello, Zuboff alienta a los individuos a tomar medidas de auto-defensa digital mientras llega el cambio colectivo: por ejemplo, reducir el uso de plataformas intrusivas, elegir herramientas que protejan la privacidad y educarse sobre cómo funciona el ecosistema digital. No obstante, deja claro que las acciones individuales no bastan; se requiere una respuesta sistémica.
En su cierre, la autora adopta un tono esperanzador dentro de la gravedad: afirma que un futuro digital democrático y humano aún es posible, pero solo si actuamos con urgencia. Así como otras luchas sociales definieron los valores de siglos pasados, la lucha contra el capitalismo de la vigilancia definirá la calidad de la civilización venidera. Zuboff nos exhorta a reclamar un espacio para lo humano en la era de las máquinas inteligentes, a insistir en que el progreso tecnológico esté subordinado al bienestar y la dignidad de las personas, y no al revés. Su mensaje final es que el futuro será digital, pero debe ser nuestro. En definitiva, La era del capitalismo de la vigilancia es tanto un diagnóstico minucioso de un peligro presente como un llamado apasionado a la acción. Shoshana Zuboff nos deja con la convicción de que debemos luchar por un futuro humano frente a estas nuevas fronteras del poder, emprendiendo una batalla política, legal y cultural para garantizar que la tercera modernidad esté al servicio de la libertad y la democracia, y no de la vigilancia y el control.
Libros recomendados
La era del capitalismo de la vigilancia – Shoshana Zuboff. Un análisis profundo sobre cómo las grandes corporaciones tecnológicas han creado un nuevo modelo económico basado en la vigilancia masiva de la sociedad.
Los orígenes del totalitarismo – Hannah Arendt. Un estudio sobre los sistemas totalitarios del siglo XX, explorando sus raíces ideológicas y su impacto en la política y la sociedad.
Walden Dos – B.F. Skinner. Una novela utópica que describe una sociedad basada en el condicionamiento conductual y la ingeniería del comportamiento humano.
1984 – George Orwell. Una novela distópica que advierte sobre los peligros de un gobierno totalitario con vigilancia omnipresente, simbolizada en el «Gran Hermano».
Targeted / La dictadura de los datos – Brittany Kaiser. Un relato desde dentro de Cambridge Analytica que expone cómo el Big Data fue utilizado para manipular elecciones y socavar la democracia.
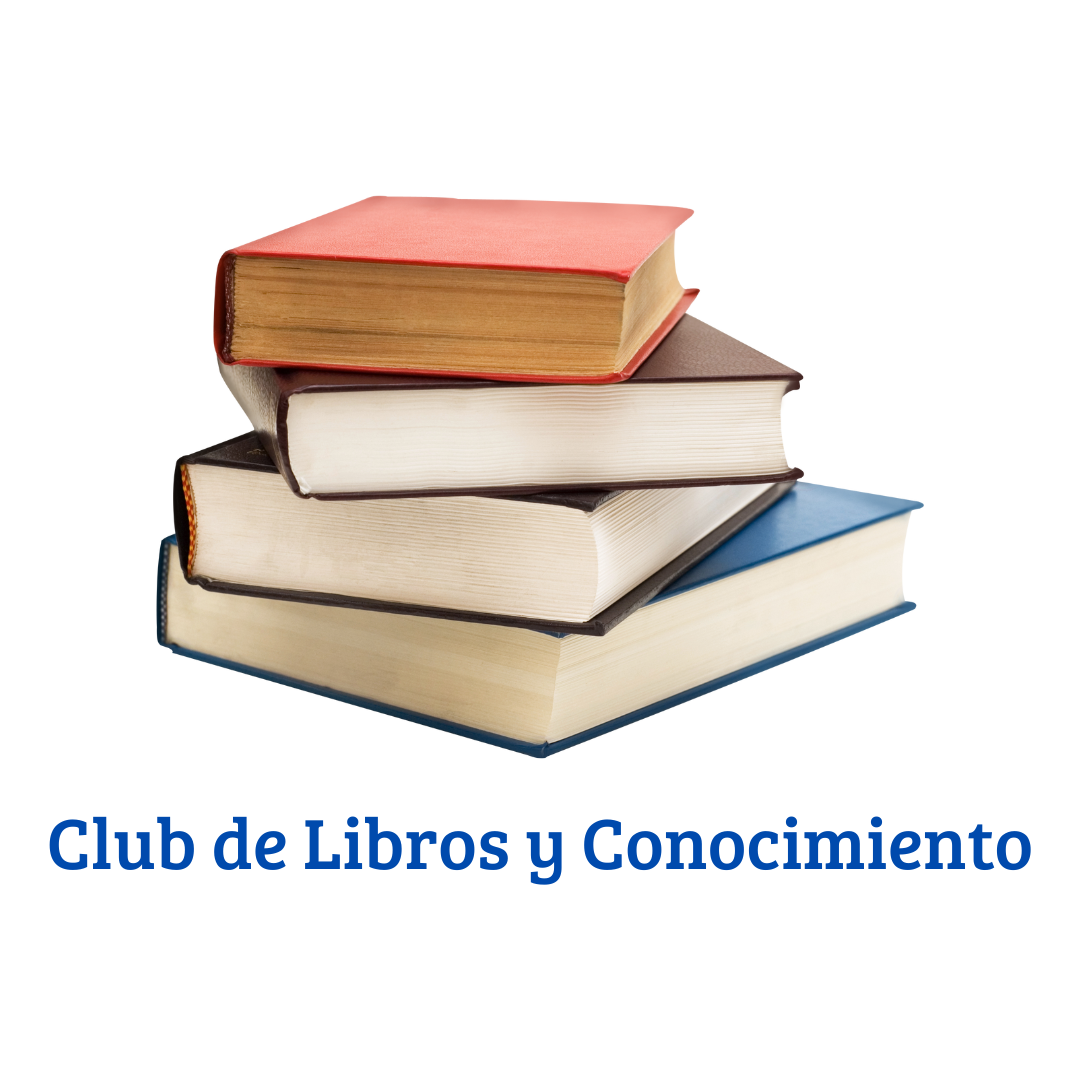
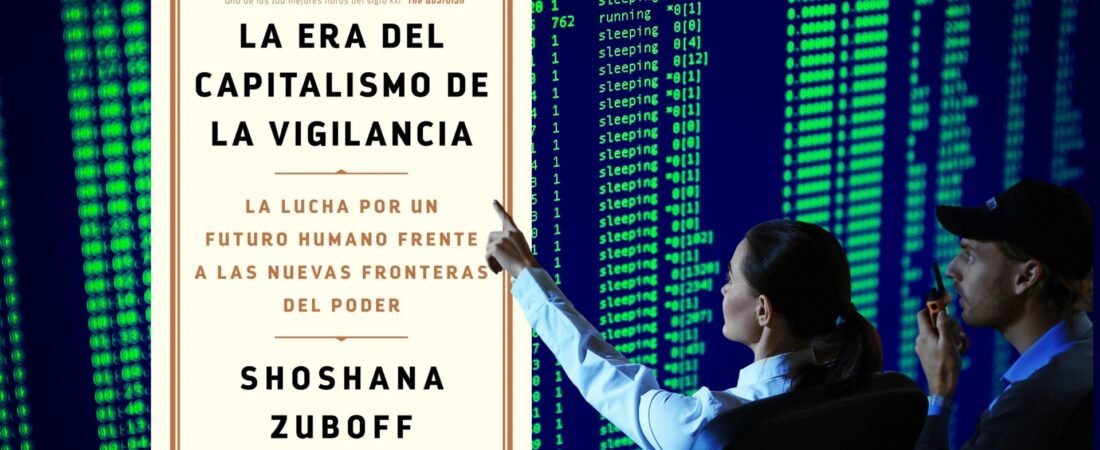
Deja una respuesta